Uno de mis cuadros
“Aquel cuadro era, repito, una obra menor. Sin embargo, ya en la inauguración, observé que el público se detenía ante él demasiado tiempo”
REVISTA WRITER AVENUE
Fernanda Rodríguez Briz
11/7/20242 min leer

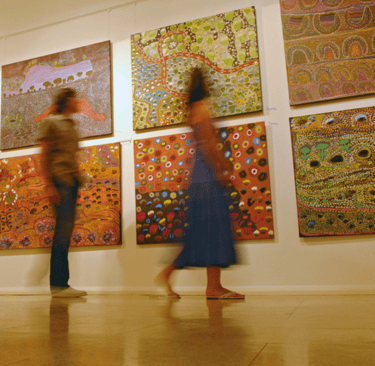
En mi exposición de pintura de 2012 presenté, entre docenas de cuadros, una obra bastante sosa, un paisaje menor, yo mismo lo admito. Se trataba de una escena campestre traída desde mi infancia: unos fardos de paja, un caballo al centro y, casi perdiéndose sobre el horizonte, un rancho en diluidas pinceladas. Lo demás era la pampa argentina, representada en una variedad abstracta de amarillos.
Aquel cuadro era, repito, una obra menor. Sin embargo, ya en la inauguración, observé que el público se detenía ante él demasiado tiempo. Un crítico importante lo alabó especialmente, quedé pasmado al leer la nota que publicó el diario más importante del país: aquel cuadro se había llevado dos párrafos, nada menos, en un acto de sobrevaloración tan desconcertante como imperdonable.
Mientras tanto, el público comenzó a llegar a la muestra únicamente para ver aquel cuadro, desentendiéndose de todos los demás. Una tarde llegó un tipo de túnica blanca y turbante dorado y se instaló durante veinticinco minutos frente al cuadro. Luego se le sumó otro ser que, por su atuendo, tomé como a un discípulo del primero. Ambos se quedaron en silencio durante una hora más (¡demasiado tiempo para un caballo mal pintado!) hasta que una tercera persona vestida con idéntica traza se instaló junto a ambos y, luego de otra buena media hora, sacó de su túnica una especie de instrumento de medición, y, extendiendo el brazo, enfocó con él el cuadro.
Me acerqué, curioso. Hablaban sobre energías postdinámicas o algo así. Mi cara no es en absoluto familiar, por lo tanto, no supieron que quien se acercaba era el autor de la obra.
Yo estaba de lo más intrigado... Las sombras azuladas, ricas en texturas, estaban bien logradas, no lo niego, pero no podían interesar de esa forma a tan extraña fauna.
Cansado ya de aquel juego que convocaba a diario docenas de seres con turbante, túnica y aspecto de faquir, que se instalaban a adorar aquel cuadro durante horas, me presenté como el autor de la obra, decidido a indagar acerca de la causa del extraño fenómeno.
—¿No se da cuenta usted que en esta obra… —respondió a medias un Bob Marley al punto de la inanición, idéntico al de los pósteres aunque vestido de dorado— … que en esta obra… puede olerse el Tiempo?
—¿Ah, sí? —pregunté.
—¿Acaso no lo ve? El caballo, observe el caballo.
Por más que lo observaba de cerca, no lograba ver absolutamente nada.
—Es que está cifrado, no lo verá a simple vista. Obsérvelo desde su doble cuántico, desde su postununicidad. El caballo… no es un caballo, es una serie de números.
—Más que números, ¡códigos!
Nunca pude saber qué demonios veían los habitantes de esta tribu extraña en aquel cuadro, pero el galerista agregó, tal como le pedí, cuatro ceros al precio.
Y ahora, de tanto en tanto, le envío desde Miami algún caballo, unos fardos, un ranchito apenas insinuado... mientras me dedico a oler el Tiempo… ¡El Tiempo en el Aire!
Contacto
hola.writeravenue@gmail.com
Síguenos
Based in Barcelona
